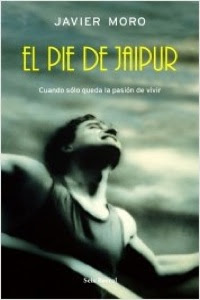La extraña etiqueta de la discapacidad, (como las etiquetas negro,
homosexual, mujer…) se pega a los cuerpos de las personas así como a la
escena social, a una posición estructural y a la experiencia de vida. Y sin
embargo no describe nada común… Las experiencias de la discapacidad son
individuales y solitarias… La discapacidad es una experiencia de
individuación en la que la diferencia, en sus múltiples manifestaciones, se
transforma experimentalmente en una función de categorización: TÚ NO.
No puedes comportarte así. No puedes entrar aquí. Te harás daño si te unes
a ellos. Estarás separada.
Kuppers
A partir de la entrada "Ser y estar"
que generó algún comentario interesante en relación a como las "etiquetas" favorecen poco a los lesionados medulares, he entresacado de la tesis de Mª Luisa Brugarolas Alarcón "El cuerpo plural. Danza integrada en la inclusión. Una renovación de la mirada", algunas reflexiones :
"El contenido en la representación de la discapacidad está unido a las imágenes de la
enfermedad. La enfermedad se equipara a la debilidad o a lo que no es válido".
En “El etnógrafo discapacitado”, la antropóloga Marta Allué (2002) nos introduce en
el argumento de que el vehículo discapacitante es el estereotipo que los válidos
(término utilizado por Allué para designar a las personas sin discapacidad) siempre
quieren proyectar y por fuerza ver en la persona con diversidad. En un texto
contundente, claro, preciso y altamente recomendable, propone un estudio
etnográfico donde los sujetos a estudiar son los válidos, en situaciones de interacción
con personas con diversidad. Allué propone esta investigación para constatar cómo se
establece la desigualdad en el ámbito de la discapacidad física, generalmente
provocada por un factor externo y visible, que concita juicios de valor
sobredimensionados con respecto a lo que dicho factor o marca modifica al sujeto
que lo porta. El rasgo diferencial sobresale cuando su entorno físico y humano lo
evidencia ya sea con prejuicios, presunciones o barreras.
Apoyándose en la idea de la discapacidad como construcción social, estudiada por
diferentes científicos sociales directamente implicados -al portar ellos mismos alguna
discapacidad (Jenny Morris, Hockenberry, Sally French entre otros)- Allué nos propone
una investigación etnográfica. El objetivo de la misma se centra en que las personas
con discapacidad sean las observadoras de la conducta de los válidos en relación a la
discapacidad. Una minoría, los estigmatizados, observando a la mayoría
Siguiendo el razonamiento de Allué tenemos un proceso interactivo con un
contexto o ámbito de actuación, una apariencia entendida como la imagen de sí
misma que las personas pretenden ofrecer y la que los demás perciben, no siempre
coincidentes y una actitud, como conjunto de conductas asociadas a ciertos contextos
y ciertas apariencias.
Entre las actitudes derivadas de la asociación entre contexto y apariencia,
propuestas por Allué, destacamos :
Psicologización, en la que cualquier reacción o emoción de la persona con
diversidad siempre es debida a su hándicap, pero cuando estas reacciones
suceden en otras personas sin hándicap entonces sí hay diferentes motivos.
Victimización como variante de la sobreprotección y su forma antagonista: la
exaltación del heroísmo.
Indiferencia absoluta o incremento de la exigencia laboral cuando las conductas
de la persona con hándicap no responden al estereotipo.
Actitudes recelosas frente a lo que algunos válidos entienden como privilegios
discutibles y no como derechos de las personas con diversidad.
Ante este análisis, el factor de aprendizaje de nuevas actitudes se torna
fundamental como motor de cambio para que “los válidos sepan dar respuestas
adecuadas a la desventaja”. En las conclusiones de su viaje etnográfico Allué resalta la
importancia de que se conozca y comprenda la legislación sobre la diversidad, que los
niños en el medio educativo aprendan a relacionarse con la diferencia cuando los
estereotipos sobre ésta todavía no están grabados, que se visibilice a las personas con
diversidad en cualquier ámbito -no sólo en lugares especiales- y que se les permita
tomar decisiones sobre normativas y situaciones que les afectan directamente.
La Cultura de la Discapacidad (Disability Culture), se mueve en una fina línea entre
el esencialismo exclusivista de una parte, y de otra, el deseo de marcar las diferencias
que los entornos centrados en la discapacidad (en los que se pueden incluir personas
con y sin dis-capacidad) ofrecen a la sociedad. En estos entornos centrados en la
discapacidad hay nuevas formas de reconocer los cuerpos y sus necesidades. Para
Kuppers la cultura de la discapacidad no es un hecho fijo sino un
proceso. Los entornos culturales de la discapacidad pueden cuestionar muchas reglas
sociales, en un intento de deshacer la historia de exclusión que muchos de sus
miembros han experimentado cuando han escuchado o sentido “no deberías ser como
esto”. La propia Kuppers, académica, artista y activista de disability culture, se ve a sí
misma a veces comprometida en situaciones inusuales, que podrían ser consideradas
no normalizadas, pero que le ofrecen formas de pensar sobre lo que está excluido de
la norma y a qué precio se mantiene la hegemonía.